
Punto de inflexión en la economía internacional
Si bien sus primeros síntomas se dejaron sentir en 2007, es en septiembre del año siguiente cuando la comunidad internacional tomó plena conciencia de la inminencia y severidad de la crisis a la que parecía abocada la economía mundial. Aunque los orígenes de la inestabilidad se localizaban en un segmento del mercado financiero norteamericano vinculado al sector inmobiliario, se advirtió de forma inmediata el potencial de contagio que encerraba el fenómeno y su capacidad para afectar gravemente a la economía mundial. La inopinada quiebra de Lehman Brothers fue la señal de la tormenta que se venía encima, poniendo al sistema financiero norteamericano al borde del precipicio. La rápida reacción de las autoridades a ambos lados del Atlántico hizo posible eludir el colapso financiero internacional, pero no pudo evitar que la economía mundial se sumiese en una fuerte recesión sincronizada que está teniendo devastadores efectos sobre el crecimiento y el bienestar agregados. La destrucción de riqueza, la caída de la producción, el aumento del desempleo y el incremento del endeudamiento están golpeando tanto a los países avanzados –donde se originó la crisis– como, aunque de forma muy desigual, a algunos países con mercados emergentes y en desarrollo.
Para afrontar este proceso los gobiernos echaron mano de medidas verdaderamente excepcionales, tanto en su afán de sostener al sistema financiero, primero, de estimular la demanda para eludir la recesión, más tarde, y de recomponer el equilibrio presupuestario y evitar la crisis de deuda soberana, por último. Las respuestas individualizadas de los países se complementaron con el recurso a una más visible coordinación internacional, especialmente en las primeras fases de la crisis. El marco elegido para facilitar esa tarea fue el G-20, que desde entonces parece haberse convertido, no sin reparos, en la instancia preferente de la gobernanza económica del sistema internacional. La sucesión de Cumbres desplegada a lo largo de estos tres años (Washington, Londres, Pittsburgh, Toronto y Seúl) revela un avance desigual en las iniciativas reformadoras. De hecho, tanto el grado de consenso con el que se ha accedido a las citas como la relevancia de los acuerdos alcanzados en ellas parece haberse ido diluyendo a medida que se fue avanzando en el tiempo y se superaron las urgencias más inminentes de la crisis.
Lo cierto es que más de tres años después de iniciado el episodio de inestabilidad y tras la inversión de un volumen extraordinario de recursos públicos, no parece que se hayan disipado de forma plena los temores de recaída. Se ha logrado una cierta recuperación de la actividad económica, pero sin que ello se haya traducido en una recuperación del empleo perdido en buena parte de los casos, y persisten –como reconoce el FMI– riesgos asociados a la debilidad de los sistemas financieros.
Con la senda recorrida cabe decir, en todo caso, que por su alcance y efectos la presente crisis constituye un punto de inflexión en la marcha de la economía internacional. Cada vez son más los que piensan que el mundo que saldrá tras la crisis probablemente sea, en muchos aspectos, muy diferente del que hemos conocido en el pasado. La crisis ha puesto de relieve, en primer lugar, la necesidad de acometer reformas de amplio calado para atenuar los niveles de riesgo sistémico con que opera el sistema financiero internacional y doten a la economía mundial de los mecanismos de gobernanza adecuados a las condiciones del presente. Unas condiciones muy distantes de aquellas en las que nacieron buena parte de las instituciones internacionales hoy vigentes. Al tiempo, la crisis ha sacudido alguno de los supuestos sobre el funcionamiento de los mercados sobre los que se erigía la opinión económica más ortodoxa, aconsejando una revisión de los esquemas teóricos con los que se construye la política económica. La respuesta ofrecida a la crisis comportó una dilatación, hasta extremos no previstos, de los márgenes admitidos de actuación de los gobiernos: no obstante, la asimetría en la distribución de costes que esas intervenciones han comportado constituye un factor de insatisfacción social manifiesto. Por último, la crisis ha evidenciado de forma inequívoca el progresivo basculamiento hacia el Este de la economía mundial y la emergencia de nuevos centros de gravitación del poder económico a escala internacional como consecuencia de la consolidación del éxito de algunos países con mercados emergentes y proyección regional contrastada. En suma, parece que nos encaminamos hacia un mundo más multipolar, con un sistema financiero sometido a una más exigente regulación, obligado a corregir los llamados desequilibrios globales y con una erosión de la pretérita hegemonía asociada a la economía norteamericana.
El presente documento de trabajo reflexiona sobre estos aspectos a partir de una consideración de las causas y consecuencias de la crisis. La ponencia se estructura en torno a cuatro epígrafes adicionales a esta introducción. El segundo epígrafe discute los orígenes de la crisis, considerando los diversos factores que la alentaron. El tercer epígrafe se dedica a considerar los efectos de la crisis, tomando nota del diferente comportamiento económico de las diversas regiones de la economía mundial. El cuarto epígrafe repara en las respuestas a la crisis, discutiendo hasta qué punto constituyen vías adecuadas de salida de la situación. Finalmente, el quinto epígrafe hace un balance de los factores de cambio que parecen estar asociados a la crisis.
El origen de la crisis
Aun cuando no todos tengan similar peso, la presente crisis es el resultado de un conjunto heterogéneo de factores que, combinados, dieron lugar a una mezcla explosiva. La dimensión adquirida por los llamados desequilibrios globales y la política de colocación de los recursos derivados de la agigantada acumulación de reservas en los países excedentarios, la prolongación más allá de lo debido de una política monetaria excesivamente relajada a cargo de la Reserva Federal norteamericana, la excesiva confianza por parte de las autoridades en las capacidades autorregulatorias del mercado y la consiguiente persistencia en el sistema financiero de espacios opacos a la regulación y supervisión, el ánimo de sostener la demanda a través del recurso al crédito, convirtiendo en deudores agentes con limitada capacidad de pago, la acelerada promoción de niveles crecientes de apalancamiento en las instituciones financieras a través del recurso a nuevos productos, excediendo los límites convenidos de estimación del riesgo, la presencia de incentivos inadecuados para los directivos de las instituciones promotoras del crédito, el conflicto de intereses que rigió la conducta de las agencias calificadoras o, en fin, los comportamientos cercanos a lo delictivo de ciertos gestores financieros son algunos de los factores que están detrás de la presente crisis. La coincidencia de todos estos factores hizo que la crisis financiera revistiese una severidad no conocida por la economía internacional desde 1929.
Es conveniente señalar que alguno de los factores antes señalados difícilmente cabría considerarlos como obligadamente perversos y que parte de ellos constituyen respuestas a situaciones o desequilibrios previos a los que es difícil encontrar alternativa. Tal sucede, por ejemplo, con la política de bajos tipos de interés sostenida por la Reserva Federal tras la recesión de 2001 motivada por la crisis en las industrias “punto-com”, habida cuenta de las dificultades a las que se enfrentaba la economía norteamericana para recuperar la actividad y el empleo; con la política de acumulación de reservas por parte de los países excedentarios como mecanismo de auto-aseguramiento, habida cuenta de la experiencia previa de la crisis financiera asiática y la ausencia de mecanismo globales de cobertura frente a los cambios de temperatura de los mercados; o, en fin, el recurso a un mayor apalancamiento en un entorno de sostenidos bajos tipos de interés. El problema radica tanto en la dimensión con la que se manifestaron estos rasgos como en el hecho de que todos ellos coincidieran en el tiempo y en un entorno de deliberada renuncia por parte de las autoridades a las tareas de regulación y supervisión.
Ahora bien, cuando más allá de la relación de factores motivadores se pretende proceder a una selección de las causas más centrales de la crisis, la opinión económica no es coincidente. Rajan (2010), anterior economista jefe del FMI, identifica esas causas más profundas en tres grandes fallas tectónicas (fault lines) de la economía internacional, que operaron como factores motivadores del resto de los desequilibrios. La primera falla (que se refiere al mercado norteamericano) alude al afán de los poderes públicos de emplear el crédito de una manera abusiva como vía para estimular la demanda (particularmente de vivienda) y generar una clientela electoral satisfecha en sectores empobrecidos, eludiendo la necesidad de actuar sobre la desigualdad social que está en la base de las limitaciones de gasto de ese segmento social. La segunda remite al despliegue de modelos (de los que China es exponente) de crecimiento intensivamente exportador basado en la permanente búsqueda de excedentes comerciales, lo que conlleva la obligada presencia en alguna otra parte del planeta de consumidores excedentarios dispuestos a endeudarse de manera recurrente. Por último, la tercera falla se refiere al conflicto que se produce en un mundo crecientemente abierto y globalizado como consecuencia de la existencia de sistemas financieros que responden a lógicas dispares: en unos casos sometidos a criterios de competencia, transparencia y respuesta a incentivos, en otros más opacos al control público y guiados por criterios políticos.
Las fallas a las que apunta Rajan son ciertamente problemas que condicionaron la marcha de la economía en este último tramo histórico que se abrió en la década de los 80 del pasado siglo (sobre alguno de ellos se volverá más adelante). De hecho, nadie dudaría en calificar de excesivo el modo en el que se recurrió al crédito como vía para satisfacer la aspiración a una vivienda propia de parte de consumidores de baja renta; de igual modo que pocos calificarían de sostenible un modelo basado en la persistencia en el sistema internacional de unos productores excedentarios que son sostenidos por unos consumidores recurrentemente excedentarios; y, en fin, son claros los riesgos que comporta mezclar criterios y lógicas de gestión distintas en un espacio diáfano de competencia global. No obstante, por el modo en que los argumenta, no cabe sino concluir que subyace a la interpretación de Rajan una reivindicación de la economía liberal, que hace descansar una buena parte de las responsabilidades de la crisis en los comportamientos indebidos de los poderes públicos. Pareciera que la causa de la crisis está más en la inadecuada incidencia de los reguladores sobre los mercados, que a la lógica de funcionamiento de estos últimos.
Esta interpretación se hace especialmente presente en la insistencia con la que Rajan alude a la responsabilidad que la política pública (principalmente de la Administración demócrata) ha tenido en la extensión del crédito como vía para estimular la demanda de vivienda. Lo cual estimuló la burbuja inmobiliaria y permitió el despliegue de nuevos productos financieros asociados al mercado hipotecario. Como apunta el propio Rajan (2010, p. 9), “cuando el dinero fácil inyectado por un gobierno manirroto entra en contacto con la búsqueda de beneficios de un sector financiero sofisticado, competitivo y amoral, se abre una profunda falla”.
Pese al prestigio de quien la formula, se trata de una opinión no necesariamente compartida por todos. En su contra cabe recurrir al menos a dos argumentos: (1) como recuerda Krugman (2010), a que ha habido países –como Irlanda, el Reino Unido y España– en los que se ha desarrollado una potente burbuja inmobiliaria sin que necesariamente haya habido una acción deliberada por parte de las autoridades en la promoción del crédito hipotecario (al menos con la intensidad y con los procedimientos seguidos en EEUU); (2) –y en esto insisten Roubini y Mihm (2010)– a que la participación de las instituciones de naturaleza pública en la promoción del crédito hipotecario en la economía norteamericana parece haber sido sólo parcial. Una parte importante de la promoción de las subprime ha estado asociada a la actividad autónoma de agentes privados.
A la búsqueda de las causas centrales de la crisis, Krugman (2010) opta por apuntar a dos factores principalmente responsables. En primer lugar, la superabundancia mundial de ahorro derivada de la existencia de países excedentarios que trataron de evitar el ajuste en sus superavitarias balanzas comerciales a través del recurso a una política neomercantilista activa; en segundo lugar, al despliegue de una burbuja inmobiliaria, que –como todas las burbujas– tuvo un enigmático origen, pero que resultó estimulada por el embolsamiento del ahorro anteriormente mencionado. En esta explicación la mal llamada innovación financiera asociada a las subprime y su posterior empaquetamiento y titularización tiene un papel relativamente menor: agudizaron el problema, pero no necesariamente constituyeron la causa inicial. La prueba la aportan de nuevo las economías europeas, sumadas a la burbuja inmobiliaria sin necesidad de desarrollar esos sofisticados productos financieros.
Aunque la discusión sobre las causas últimas de la crisis puede tener cierto interés, semeja un debate un tanto escolástico, por cuanto para avanzar sería obligado diferenciar entre causas necesarias y factores coadyuvantes de difícil segregación. Está claro que el exceso de ahorro crea un entorno propicio para el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, pero sin el concurso de unas autoridades dispuestas a torcer la mirada frente a los excesos financieros, el proceso hubiese adoptado otros perfiles; y, a su vez, esos excesos se hubiesen visto menos estimulados en un contexto de política monetaria menos laxa o de agencias calificadoras más exigentes que advirtiesen acerca de su incapacidad para evaluar el riesgo implícito en los nuevos instrumentos financieros. En suma, lo peculiar de la presente de la crisis, lo que explica su particular gravedad, no es en mi opinión tanto la existencia de una causa única determinante, sino la coincidencia de diversos factores que mutuamente se reforzaron. Es esa simultaneidad de elementos lo que otorgó a la crisis el carácter de una tormenta financiera casi perfecta.
Los efectos de la crisis
Más allá de su origen, entre los rasgos que singularizan a la presente crisis con respecto a las que jalonaron las dos décadas precedentes, dos parecen especialmente sobresalientes. El primero es el alcance planetario de su impacto, que ha afectado –aunque con intensidades dispares– al conjunto del sistema internacional, sin que apenas hayan quedado economías libres de su contagio. Se ponía así en cuestión aquella hipótesis que, en su momento, aludía al desacoplamiento (decoupling) de ciertos mercados emergentes, para enfatizar la autonomía de su comportamiento cíclico. Lo cierto es que todas las economías, incluidas aquellas que más rápidamente lograron recuperar su crecimiento –como China–, se vieron afectadas por la crisis. Se trata, por tanto, por su dimensión y alcance, de una crisis enteramente global, acaso la primera de la historia, habida cuenta de la existencia de continentes enteros (Asia y África) a los que apenas alcanzó la crisis del 29.
El segundo rasgo alude al epicentro de la crisis, que por primera vez aparece distante de aquellas economías –los mercados emergentes– que habían protagonizado los episodios previos de inestabilidad que jalonaron la evolución de la economía mundial desde comienzos de los años 80. En esta ocasión –como ya se ha dicho– el origen de la crisis está localizado en un segmento del sector financiero de EEUU, el mercado más desarrollado y sofisticado del mundo. Por primera vez la responsabilidad de este episodio de inestabilidad es ajena al comportamiento de los países en desarrollo. De hecho, es gracias a la capacidad de recuperación de un activo grupo de estos países en desarrollo que el dinamismo de la economía internacional no cayó en mayor medida o por un tiempo más prolongado.
Aunque su alcance es global, las formas de trasmisión de la crisis han sido muy diferentes según los casos. Tras su eclosión en EEUU, la crisis afectó de modo inmediato a los sistemas financieros de buena parte de los países europeos y de Japón. Alguno de estos países habían permitido que sus sistemas financieros nacionales se viesen comprometidos por la adquisición de activos tóxicos, derivados de la política de titulación de las hipotecas subprime emprendida por la banca de inversión norteamericana; otros (como España) habían logrado mantenerse al margen de ese circuito contaminante, pero habían dejado que se desarrollase su particular versión de la burbuja inmobiliaria (este último factor afectó también a Irlanda y al Reino Unido, entre otros). El efecto de la sacudida financiera se tradujo en un colapso del mercado interbancario y en una sequía del crédito que terminó por afectar muy severamente tanto a los sistemas financieros como a la economía real. El canal de trasmisión de la crisis, en el caso de los países desarrollados, fue, por tanto, fundamentalmente financiero, aunque posteriormente terminase por afectar a la economía real.
No sucedió lo mismo, sin embargo, en el caso de los países en desarrollo, que sufrieron los efectos de la crisis en ocasiones por vías distintas a la estrictamente financiera. Los canales más centrales de trasmisión de los efectos aparecen en este caso asociados a la aguda contracción del comercio internacional, que sufrió una caída más intensa que la experimentada a comienzos de los años 30 del pasado siglo. Los flujos comerciales tuvieron en 2009 una caída en términos reales algo superior al 10%. Semejante contracción afectó tanto al intercambio de bienes como de servicios, en particular al turismo, que es una fuente de financiación relevante de una parte importante del mundo en desarrollo. Otra vía a través de la que se trasmitieron los efectos de la crisis es la que deriva del enrarecimiento de las condiciones de empleo en los mercados laborales de los países desarrollados. El incremento muy agudo del desempleo supuso no sólo un freno de las corrientes migratorias –activadas durante la década previa–, sino también una contracción de las remesas que los emigrantes envían a sus familias. Aunque los efectos en este ámbito han sido muy dispares según los casos, en todos se aprecia un retroceso en los flujos de remesas. A estos factores se une la caída de otras fuentes de financiación, más acusadas en el caso de los flujos privados que en los de naturaleza pública (incluida la ayuda internacional que hasta el momento ha sido sólo ligeramente afectada por la crisis). En suma, no ha sido el canal financiero la vía preferente de transmisión de los efectos de la crisis sobre los países en desarrollo, sino otros canales de conexión internacional, buena parte de ellos más cercanos a la economía real.
Ahora bien, no sólo fueron distintos los canales de transmisión de la crisis, sino también sus efectos en términos de evolución del producto. Aunque las previsiones han cambiado con el tiempo, las últimas formuladas por el FMI (véase la Tabla 1) pueden servir de guía para hacernos un juicio. A nivel agregado cabría decir que, en esta ocasión, se han visto mucho más afectados los países desarrollados que los emergentes y en desarrollo. Un juicio que confirma la localización del epicentro de la crisis en el sistema financiero occidental (incluyendo a Japón) y que convierte en fenómeno preferentemente trasatlántico la burbuja inmobiliaria subyacente.
Entre los países en desarrollo son los de Asia los menos afectados, cualquiera que sea la subregión que se considere. Tampoco África ha sufrido un impacto elevado de la crisis, entre otras razones por la sostenida demanda de materias primas activada desde Asia. El efecto de la crisis sobre América Latina ha sido relativamente menor y se ha canalizado básicamente a través de la contracción del comercio, las remesas y la inversión privada. Con excepción de algún país de la región –como México–, los datos apuntan a una caída del producto concentrada en la primera mitad de 2009 y una recuperación rápida posterior, que hace que el continente presente tasas positivas y elevadas en 2010. Entre las economías con mercados emergentes y en desarrollo, las regiones que más han padecido la crisis han sido las agrupadas en torno a Europa Oriental y CEI (incluyendo muy especialmente a Rusia), que han sufrido una contracción del producto en 2009 del 3,6% y 6,5%, respectivamente, y son las que parecen sumarse con menor vitalidad a la recuperación de 2010.
Tabla 1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| PIB mundial | 2,8 | -0,6 | 4,8 | 4,2 |
| Economías avanzadas | 0,2 | -3,2 | 2,7 | 2,2 |
| EEUU | 0,0 | -2,6 | 2,6 | 2,3 |
| Zona euro | 0,5 | -4,1 | 1,7 | 1,5 |
| Alemania | 1,0 | -4,7 | 3,3 | 2,0 |
| Francia | 0,1 | -2,5 | 1,6 | 1,6 |
| Italia | -1,3 | -5,0 | 1,0 | 1,0 |
| España | 0,9 | -3,7 | -0,3 | 0,7 |
| Japón | -1,2 | -5,2 | 2,8 | 1,5 |
| Reino Unido | -0,1 | -4,9 | 1,7 | 2,0 |
| Canadá | 0,5 | -2,5 | 3,1 | 2,7 |
| Otras economías avanzadas | 1,7 | -1,2 | 5,4 | 3,7 |
| Economía asiáticas de reciente industrialización | 1,8 | -0,9 | 7,8 | 4,5 |
| Economías de mercados emergentes y desarrollo | 6,0 | 2,5 | 7,1 | 6,4 |
| África Subsahariana | 5,5 | 2,6 | 5,0 | 5,5 |
| América Latina | 4,3 | -1,7 | 5,7 | 4,0 |
| Brasil | 5,1 | -0,2 | 7,5 | 4,1 |
| México | 1,5 | -6,5 | 5,0 | 3,9 |
| CEI | 5,3 | -6,5 | 4,4 | 4,6 |
| Rusia | 5,2 | -7,9 | 4,0 | 4,3 |
| Economías en desarrollo de Asia | 7,7 | 6,9 | 9,4 | 8,4 |
| China | 9,6 | 9,1 | 10,5 | 9,6 |
| India | 6,4 | 5,7 | 9,7 | 8,4 |
| ASEAN-5 | 6,4 | 5,7 | 6,6 | 5,4 |
| Europa central y oriental | 3,0 | -3,6 | 3,7 | 3,1 |
| Oriente Medio y Norte de África | 5,0 | 2,0 | 4,1 | 5,1 |
Fuente: FMI.
El análisis realizado permite adelantar un juicio acerca de los factores que otorgaron mayor severidad a los efectos de la crisis. Visto en conjunto, tres factores parecen haber sido decisivos para amplificar las secuelas de la crisis: (1) el grado de contagio de activos tóxicos adquirido por los sistemas financieros nacionales y la capacidad que esos sistemas tuvieron para depurar los correspondientes balances de las entidades afectadas; (2) el grado en que la dinámica previa de la economía se había asentado sobre la expansión de la burbuja inmobiliaria, como principal sector generador de crecimiento y empleo; y (3) el grado en el que el país dependía de la financiación internacional para enjugar desequilibrios precedentes. En aquellos países –como Islandia– en los que se combinan estos tres factores, la situación se acerca a la de una tormenta perfecta. En el caso español se cumplen dos de los tres factores mencionados –presencia de la burbuja inmobiliaria y elevada dependencia de la financiación internacional–, lo que hace que su situación económica sea grave.
La mención a estos tres factores explica también porqué el efecto de la crisis no fue especialmente severo en América Latina. Por supuesto, sufrieron la crisis como consecuencia de la caída del comercio y de la contracción de los flujos financieros internacionales, pero ni sus sistemas financieros se habían visto implicados en la expansión de las subprime, ni su dinámica económica había sido activada por la burbuja inmobiliaria, ni –lo que es un hecho con limitados precedentes históricos– se encontraban en una situación de dependencia de la financiación internacional. Los esfuerzos realizados durante los años 90 para estabilizar las economías y restaurar los equilibrios básicos, unido a la financiación excedentaria derivada de la factura exportadora, en un entorno de precios de las commodities elevados, permitió a algunos países del área reducir anticipadamente sus pasivos externos y ganar autonomía respecto a las necesidades de financiación internacional. Todos estos factores fueron claves para dotar de mayores márgenes de maniobra a los países. Lo contrario sucedió, sin embargo, en los países de Europa Oriental, que accedieron a las crisis con notables desequilibrios previos de sus economías, que les obligaban a depender acusadamente de la financiación internacional. En este caso, el efecto de la crisis se vio amplificado, acentuándose como consecuencia del ajuste los síntomas de la recesión.
La caída del empleo ha sido una de las manifestaciones socialmente más dolorosas de la crisis. Entre 1997 y 1999, todos los países desarrollados, con la excepción de Polonia y Alemania, experimentaron un incremento en la tasa de desempleo. En algunos casos –España, EEUU, Estonia, Irlanda e Islandia– la tasa se duplicó en apenas dos años y hay siete de la OCDE en los que la tasa desempleo había superado los dos dígitos en 2009 (véase el Gráfico 1). La experiencia revela que el mercado laboral tiende a ser más inercial que el PIB en las fases de recuperación, de tal manera que sigue con rezago –en algunos casos, con bastante rezago– el inicial crecimiento del producto. La crisis ha abierto, por tanto, para una parte de los países de la OCDE una etapa de severos problemas laborales. De nuevo, España es un ejemplo. Dado que el desempleo es una de las variables que más inciden sobre la opinión ciudadana, para muchos la crisis se presentará como un episodio de duración prolongada, más allá de que se hayan recuperado las tasas positivas de evolución del PIB en sus respectivas economías.
Gráfico 1. Tasa de desempleo y crecimiento de la tasa
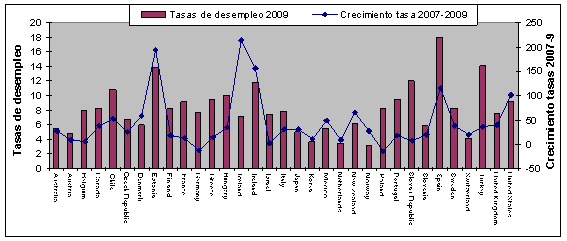
¿Cómo salimos de ésta?
Desde su origen y hasta la actualidad, la crisis ha pasado por muy diversas etapas, demandando de los gobiernos respuestas cambiantes. La primera etapa estuvo asociada a los problemas en los mercados financieros que se derivan de la desvalorización de activos asociados al mercado inmobiliario y a los instrumentos financieros derivados. El limitado conocimiento acerca del grado de afectación de las instituciones financieras con activos tóxicos, alimentó la desconfianza de los mercados y produjo una sequía del crédito muy aguda. Las autoridades respondieron con medidas excepcionales para evitar lo que se anunciaba como un posible derrumbe financiero. Las medidas recorrieron el amplio arco que va desde las inyecciones de liquidez al sistema al ofrecimiento de garantías a los depósitos y desde el respaldo de los activos a la adquisición –supuestamente temporal– de esos activos bancarios cuando la institución estaba seriamente afectada. Se daba así la paradoja de que los gobiernos tenían que poner en marcha medidas que contradecían aquello que durante años venían predicando. Como apunta con ironía Cassidy (2010, p. 12), “la Administración de Bush, tras ocho años predicando las virtudes de los mercados libres, los recortes de impuestos y un gobierno limitado, había convertido a la Hacienda Pública en copropietaria y, en la práctica, en aval de todos los grandes bancos del país”.
La intensidad y excepcionalidad de las medidas requirió de los poderes públicos justificación ante la ciudadanía. El argumento básico utilizado fue la necesidad de una acción rápida y contundente para contener un incendio llamado a contagiar a la totalidad del sistema financiero y, a su través, a toda la economía en su conjunto. No obstante, dado que el sistema financiero había estado en el origen de la inestabilidad, las ayudas fueron juzgadas por muchos como un proceder indebido de los poderes públicos, que eximía de sus responsabilidades –a costa del contribuyente– a quienes con su incompetencia o avaricia habían dado lugar al desastre económico. En suma, para una parte de la opinión ciudadana se trataba de una prueba más de la sistemática asimetría con que los gobiernos reparten los costes de las crisis. No cabe duda que este sentimiento creó una corriente de desencanto en el seno de la ciudadanía, que tuvo su traducción en la caída de la popularidad de los líderes políticos al frente de los gobiernos.
Pese a la reacción de las autoridades, lo cierto es que el efecto de la crisis financiera se trasladó de forma inmediata a la economía real, en forma de una recesión aguda, que condujo las tasas de crecimiento de buena parte de las economías del planeta –con algunas excepciones– a signos negativos en la primera mitad del 2009, incrementando el desempleo de forma acelerada. De nuevo, las autoridades reaccionaron con medidas excepcionales de estímulo de la demanda, a través del apoyo al consumo, del respaldo a sectores estratégicos o de la reducción de los impuestos. Esta reacción la tuvieron no sólo las economías desarrolladas, sino también alguna de las consideradas en desarrollo, que igualmente activaron la demanda para atenuar la caída de la actividad económica. Un ejemplo de este proceder lo proporciona China, que se sumó a las políticas de contención de la crisis a través de un masivo paquete fiscal. Para muchos fue el renacer de la terapia keynesiana, tratando los poderes públicos de estimular la capacidad de gasto que los agentes privados no estaban en condiciones de promover. Estas medidas condujeron a las economías occidentales a agigantados déficit públicos, que han superado todo tipo de registros históricos previos. Lo cierto es que sólo una parte de esos déficit son debidos a los paquetes fiscales aludidos: en una buena medida el incremento del déficit fue la consecuencia de la aguda caída de los ingresos fiscales –derivados de la recesión– y del incremento de los gastos motivados por la crisis, particularmente los asociados al aseguramiento del desempleo. Es el efecto, por tanto, de los llamados “estabilizadores automáticos”.
Tras la puesta en marcha de estos paquetes fiscales, a mediados de 2009, parecían emerger ciertos síntomas que sugerían una cierta reactivación de la vida económica. Al calor de esos indicios surgieron toda una serie de voces que anunciaron el surgimiento de “brotes verdes” que anunciaban una nueva primavera de crecimiento para la economía. No obstante, esos pronósticos no se cumplieron para buena parte de las economías, y muy especialmente para las europeas. No es el caso, sin embargo, de las economías con mercados emergentes y en desarrollo que –con la excepción de Europa Oriental y los países de la CEI– terminaron el año 2009 con perspectivas sólidas de crecimiento, que parecen haberse confirmado a lo largo de este año 2010. Así pues, pese a que no existiese decoupling en el origen de la crisis, parece que las dinámicas de salida de la crisis son bien diferentes para los países desarrollados y para una buena parte de los países con mercados emergentes y en desarrollo.
Finalmente, la crisis entró en una nueva deriva a comienzos de mayo del presente año, como consecuencia de haberse acentuado los riesgos soberanos asociados a los mayúsculos desequilibrios acumulados por algunas economías. En este caso, la región que en mayor medida padece la inquietud de los mercados financieros ha sido Europa, muy particularmente la zona euro. Algunos de los países con mayores desequilibrios previos (como es el caso de Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia) están sufriendo las consecuencias de la desconfianza de los mercados, viéndose obligados a acometer severas operaciones de ajuste, con costes sociales, políticos e institucionales evidentes. Su dependencia previa de la financiación internacional, unido a la dimensión alcanzada por sus déficit públicos, se convirtió en un factor mayúsculo de vulnerabilidad, que se expresa a través de una amplificación notable de los diferenciales de los bonos en los mercados internacionales.
En realidad, la respuesta del ajuste trasciende el caso de las economías antes señaladas: toda la zona euro, arrastrada por el comportamiento de Alemania, parece implicada en una colosal y simultánea operación de ajuste. Las medidas adoptadas parecen trascender la mera contención ocasional de gastos, para convertirse en una operación que afecta a la dimensión de los respectivos Estados del Bienestar y al perímetro de los derechos sociales con los que se accedió a la crisis. En este marco se cuestiona no sólo las políticas de integración social (lo que afecta, entre otros, a los emigrantes), sino también hasta dónde debe llegar la financiación pública de servicios anteriormente garantizados (como la salud), y desde las condiciones de aseguramiento del desempleo hasta las prestaciones y la edad de jubilación. Pareciera que se quieren aprovechar las urgencias que impone la crisis y su implacable presión sobre el equilibrio presupuestario para acometer, con menores resistencias, reformas en el modelo social previo que había venido caracterizando a Europa.
Estas operaciones de ajuste conllevan para muchos una efectiva rendición de los Estados ante el poder de los mercados. Se cerraría de este modo el círculo que se inició con la crisis. Si ésta nacía como producto de una desmedida confianza en la capacidad autorregulatoria de los mercados, la respuesta debía comportar para los poderes públicos nuevos espacios e instrumentos para una más activa y eficaz regulación. La propia reacción de las autoridades en respaldo a los sistemas financieros, primero, y del estímulo de la demanda, más adelante, parecería indicar el origen de una nueva etapa en la economía internacional caracterizada por un mayor activismo del Estado. Tras mayo de 2010 aquella impresión se ha venido abajo: son los Estados los que parecen recoger velas acuciados por la presión de los mercados, tratando de ganar reputación a través de una firme e irreversible consolidación fiscal, aunque ello comporte la desarticulación de equilibrios sociales previos.
Este proceder tiene, sin embargo, dos problemas. El primero es de orden político y social. La severidad de los ajustes necesariamente conducirá a una acentuación de las tensiones sociales, que puede acabar por afectar a la legitimidad de las instituciones y a la gobernabilidad del proceso de ajuste. En poco tiempo se han sucedido las movilizaciones sociales en Grecia, España, Portugal y Francia. Más allá de estas movilizaciones, los ajustes confirman la impresión –antes apuntada– de que los causantes de la crisis han sido los principales beneficiarios de las políticas puestas en marcha, mientras que sobre las víctimas inocentes recaen los costes más severos. La falta de equilibrio en la distribución de costes y beneficios asociados a la respuesta a la crisis forma parte de la crítica que se formula a los gobiernos, incluidos los de izquierda como en el caso español.
El segundo problema tiene que ver con la propia funcionalidad del ajuste como vía de salida de la crisis. En un entorno de economías altamente integradas, como las que conforman la UE, la simultánea contracción del gasto público tendrá un efecto amplificado sobre la dinámica económica, a través de la reducción de las demandas recíprocas. Por ello, hay muchos que piensan que las medidas que ahora se están adoptando no harán sino prolongar la depresión y alejar la recuperación económica.
DeLong (2010) lo señalaba de una manera irónica contraponiendo los diagnósticos sobre la crisis con las señales que emanan del mercado. Como este autor sugiere, no parece que la crisis y el desempleo respondan a un problema estructural, por la vía de la oferta, sino a un problema de caída aguda de la demanda. El hecho de que coexista el desempleo con bajas tasas de inflación confirma este juicio, al tiempo que apunta a que más allá de reformas que se puedan realizar en mercados laborales excesivamente rígidos o segmentados (como el español), la solución está más bien en el estímulo de la demanda (y no en su contracción). Al tiempo, no parece que las presiones sobre las condiciones de la deuda soberana se deban en muchas economías a una sobreabundante deuda pública ofrecida por los gobiernos, sino a los excesivos niveles de deuda solicitada por los sectores privados como refugio seguro a sus ahorros. Si la primera fuera la situación efectiva, lo que se esperaría es una caída de los precios y unos crecientes tipos de interés en cada nueva emisión; y lo que se observa es justamente lo contrario, precios altos y bajos tipos de interés, lo que respalda la segunda de las interpretaciones. Lo que sugeriría que existen márgenes para el endeudamiento y para el sostenimiento de una política pública activa. O, para decirlo en palabras de DeLong, “el problema de la deuda pública no es que los gobiernos hayan emitido tanta deuda que los inversores perdieran la confianza, sino que los gobiernos han emitido demasiada poca deuda para la enorme demanda del sector privado de lugares seguros donde depositar la riqueza”.
Esta interpretación no es muy distante de la que se desprende del estudio de Koo (2010), en el que se utiliza la experiencia de Japón como referente para interpretar la crisis. El problema radica en que el intento de los agentes privados (incluidos los hogares) por deshacerse de su deuda condujo a una severa reducción del gasto. Pero, como nos enseña la paradoja del ahorro, cuando los recortes del gasto son simultáneos, conducen a una reducción de los ingresos agregados y prolongan la depresión económica. Por eso, la única solución que cabe que los gobiernos se muevan necesariamente en la dirección contraria. Esta interpretación es espacialmente querida por Krugman, que no se ha cansado de advertir que ni los ritmos, ni las dimensiones de los paquetes fiscales eran los adecuados para enfrentar una crisis como la presente. Si se quiere hacer frente a la crisis, nos dirá Krugman (2010), es necesario que el Estado “se convierta, de hecho, en el prestatario de último recurso, emitiendo deuda y gastando más a medida que el sector privado se contrae”.
Está claro que alguno de estos comentarios están pensados más para la economía norteamericana que para las europeas. La zona euro impone una restricción más a los países que son parte de la moneda común. La sostenibilidad de esta moneda se haría imposible en un entorno de profundos y asimétricos desequilibrios fiscales. Esto es lo que percibieron los mercados en mayo de 2010, presionando poderosamente sobre aquellas economías con mayores dificultades para ajustar sus desequilibrios. El gobierno español vivió esa presión en carne propia, obligándole a un giro marcado –y hasta hoy poco entendido por parte de sus seguidores– en la orientación de su política económica. Y es esa misma convicción la que forzó a las autoridades europeas a crear mecanismos institucionales de respuesta y rescate –hasta entonces inexistentes– para hacer frente a crisis soberanas de unos de los países miembros.
Por lo que se refiere a España, pareciera que las autoridades sólo en mayo se hicieron conscientes de que la preservación del euro reduce obligadamente los márgenes de holgura de los gobiernos, lo que se hace más gravoso en tiempos de crisis. Como es obvio, no hacía falta que la crisis se desencadenase para llegar a semejante conclusión, el problema es que España –y otros países europeos– vivieron hasta entonces como si esas restricciones no existiesen. Durante la fase de expansión, España se permitió mantener un diferencial de inflación sostenido a lo largo de todos sus años de pertenencia a la zona euro. La consecuencia de ello fue, en primer lugar, una continuada pérdida de competitividad, que se tradujo en un severo agravamiento del desequilibrio externo, y, en segundo lugar, en una contracción de los tipos reales en un contexto de tipos de interés bajos que estimuló la demanda interna y propició el desencadenamiento de una enorme burbuja inmobiliaria, que a su vez acentuó el desequilibrio exterior. Todo ello se tradujo es una notable necesidad de financiación internacional de la economía española, que alimentó la deuda creciente a cargo de familias y empresas. Cuando la crisis llega, España era un país con una enorme necesidad de financiación internacional y con un dinamismo que descansaba en el sostenimiento artificial de la construcción. Dos factores que justifican el severo efecto de la crisis sobre nuestra economía.
En balance, cabría decir que España se incorporó en la zona euro, pero vivió hasta bien recientemente ajena al tributo que semejante decisión comportaba en términos de gestión de la política económica. Es más, la pertenencia a la zona euro sirvió para confundir a una parte de la opinión económica nacional. Aunque algunos advirtieron acerca de la gravedad del nivel adquirido por el desequilibrio externo (y su consecuencia en términos de endeudamiento de los agentes), fueron muchos los que respondieron que en un entorno de Unión Monetaria semejante desequilibrio carecía de relevancia económica. Su principal argumento lo encontraban en la fácil financiación que los agentes encontraban en los mercados internacionales, amparados por la garantía del euro. No advirtieron, entonces, que ese proceso era insostenible y que no siempre el riesgo en el mercado es capaz de trasmitir adecuadamente esa información.
La consecuencia de todo ello es que hoy España está obligada a una severa operación de ajuste, para la que no puede recurrir a la devaluación del tipo de cambio, por lo que sólo le cabe una política en la que se combine la devaluación interna (lo que Blanchard (2007) denomina “desinflación competitiva”), haciendo recaer el ajuste sobre salarios y empleo, con un cierto incremento de la productividad (no espuria), que mejore la capacidad competitiva de la economía. Como construir esa combinación no es fácil, en un entorno de severas restricciones presupuestarias. Como tampoco es fácil gestionar los importantes costes que esta política depara, en términos de tensión social y de degradación de las condiciones de gobernabilidad de los países afectados. El hecho de que esto se produzca en varios países comunitarios, bajo la égida de una excesivamente conservadora Alemania, no hace sino prever que esa obligada salida tendrá también consecuencias en términos de prolongación, más allá de lo conveniente, de la recesión en el entorno europeo.
El mundo que viene
La crisis –antes se ha dicho–-supone un punto de inflexión en la evolución de la economía internacional. Es muy probable que la economía que salga tras la recuperación presente rasgos diferentes a los de aquella con la que se acabó el siglo pasado. En algunos casos las tendencias de cambio ya se advertían con anterioridad, de modo que la crisis sólo añadió un factor más a su vigencia. En otros casos, sin embargo, el cambio está centralmente relacionado con los factores que motivan la crisis y con sus efectos. Pues bien, seis son los aspectos de cambio que me interesa subrayar:
- La evolución de la economía internacional revela un creciente basculamiento hacia el Este de sus polos más dinámicos. Desde hace cuando menos dos décadas, en Asia se localizan las economías con más capacidad de crecimiento del planeta. La crisis no ha hecho sino acentuar ese desplazamiento del eje económico, habida cuenta del limitado efecto que la recesión tuvo sobre las economías de la región y su rápida e intensa recuperación. Acompañando a este proceso parece registrarse una pérdida de la capacidad hegemónica que EEUU gozó durante estas últimas seis décadas. Un proceso que, aunque lento, parece irreversible. Aunque sólo sea porque como señalan Cohen y DeLong (2010, p. 143), “Tras casi un siglo, los Estados Unidos dejaron de tener el dinero… El dinero es la clave del poder. Cuando una gran nación se hace un deudor masivo pierde considerable libertad de acción, y este es un hecho con consecuencias. Estados Unidos seguirá siendo un poder mundial, y quizá, la nación líder; pero nunca más será capaz de ser el jefe”.
- El creciente protagonismo del Este, y particularmente de China, no parece que conduzca a una reedición de un mundo dual como el que dominó la posguerra, en este caso gobernado por la dialéctica EEUU-China. Es cierto que en la actualidad la economía internacional aparece gobernada por un equilibrio financiero equivalente al de la disuasión armamentística propia de la Guerra Fría, si bien en este caso expresado a través de las formas de canalización del ahorro entre China y EEUU. Pero, más allá de este factor, lo que parece abrirse hacia el futuro es un mundo con más de dos centros de gravitación del poder económico, un mundo multipolar en el que otras potencias emergentes (como México, Brasil, Irán, la India o Rusia) están llamadas a tener un creciente peso. Acompañando a este proceso se registra el –ya señalado– declive relativo de la hegemonía de EEUU y el ensimismamiento progresivo de Europa y Japón, que no obstante mantienen su enorme peso económico y capacidad de acción internacional. Ahora bien, como nos recuerdan los estudios de los equilibrios estratégicos, un mundo multipolar es mucho más inestable e inseguro que un mundo bipolar.
- La crisis parece poner fin a la vigencia de los modelos de crecimiento basados en la generación intensiva de excedentes comerciales, a través de políticas sostenidas de control cambiario. Para que puedan existir productores excedentarios, como en el pasado, es necesario que existan consumidores excedentarios dispuestos a endeudarse. Ese papel lo cumplió durante mucho tiempo EEUU, alimentando el éxito de las estrategias de crecimiento exportador. Es difícil pensar que EEUU pueda desempeñar ese papel en el futuro, prosiguiendo en su escalada de endeudamiento; y no se avizora economía alguna que sustituya a la norteamericana en ese papel. Así pues, este tipo de estrategias tendrán más dificultades para ser puestas en juego en el futuro. Ello no obsta, sin embargo, para que la exportación siga siendo un factor clave en el dinamismo de las economías, pero sin dar lugar a estos modelos hipertrofiados de generación de excedentes comerciales sostenidos en el tiempo.
- En cuarto lugar, y relacionado con el factor anterior, parece necesario que el mundo que salga de la crisis establezca sistemas más formales y eficaces de coordinación macroeconómica internacional. En un mundo integrado como el actual se acentúan las externalidades derivadas de las decisiones de política económica adoptadas por los países. En este entorno, aun cuando cada país esté concernido exclusivamente por su propio bienestar, sus decisiones pueden verse mutuamente afectadas, condicionando los resultados en términos de bienestar agregado. Estas externalidades son fuente de potenciales conflictos de intereses, pudiendo dar lugar a comportamientos estratégicos que pueden ser mutuamente dañinos. Una respuesta razonable frente a este problema es avanzar en los niveles de coordinación macroeconómica, al objeto de inducir que cada país internalice los efectos de sus decisiones sobre terceros y permitir, por esta vía, el logro de equilibrios cooperativos más eficientes que los que resultarían de una suma de respuestas independientes (Alonso, 2010). El G-20 consideró la gravedad de este problema, referido muy sustancialmente al riesgo que incorpora para la estabilidad internacional la persistencia de los desequilibrios globales, pero su respuesta fue claramente insatisfactoria. La referencia acordada en Pittsburg a la creación de un “marco para un crecimiento fuerte, sostenible y estable” parece de muy limitados efectos prácticos. Mayor relevancia han tenido las alusiones a la conveniencia de limitar los desequilibrios externos. El secretario del Tesoro norteamericano, Geithner, sugirió un 4% del PIB como límite. Este tipo de propuestas, sin embargo, entran en colisión con los intereses y opiniones de algunos países con mercados emergentes. Así pues, existe un problema relevante, la coordinación macroeconómica y –vinculado a ella– la corrección de los desequilibrios globales, que condicionará la estabilidad futura de la economía, a la que no se le ha dado solución.
- Un factor vinculado a los dos puntos anteriores tiene que ver con el sistema de reservas que rige en la economía internacional. La llamada “guerra de divisas” está asociada tanto a los desequilibrios antes mencionados como a las deficiencias derivadas del sistema de reservas internacional. Su dependencia del dólar genera problemas en términos de estabilidad, de equidad y de eficiencia dinámica (Ocampo, 2010). Parece obligado plantearse cuál va a ser el modelo de reservas internacional del futuro. El planteamiento del presidente del Banco Mundial, en el sentido de recuperar el oro como elemento de referencia, puede ser un paliativo, pero no resuelve el problema. Parecería más lógico apuntar hacia un uso más intensivo de una divisa fiduciaria, amparada en las monedas existentes, en la línea planteada por Keynes en su día. Semejante medida sugeriría otorgar un mayor peso y protagonismo a los Derechos Especiales de Giro, analizando las formas de su emisión y distribución.
- El último factor alude al tema que estuvo en el origen de la crisis: la necesidad de poner fin a un sistema bancario en la sombra, cambiar el modelo bancario, imponer una mayor exigencia en la calidad del capital de las instituciones financieras, evitar el arbitraje regulatorio, reclamar transparencia y rendición de cuentas a las agencias calificadoras y revisar los incentivos de los directivos. En este ámbito es en el que se avanzó más y de forma más fructífera. Las nuevas normas de Basilea (el acuerdo Basilea III) constituye quizá, más allá de la retórica, el resultado más efectivo de los esfuerzos de coordinación realizados en el seno del G-20. Estaremos en el futuro en un mundo financiero algo mejor regulado, que operará con menores niveles de apalancamiento y de asunción de riesgos. Esto tendrá sus costes en términos de crecimiento, pero en beneficio de una mayor dosis de estabilidad. No obstante, el hecho de que se avance en la regulación no quiere decir que los riesgos de crisis desaparezcan: lo único que sugiere es que la causa de la siguiente crisis será probablemente un factor distinto de los hoy considerados en las reformas regulatorias.
José Antonio Alonso, Catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
Bibliografía
Alonso, J.A. (2010), “Coordinación macroeconómica y desequilibrios globales”, Pensamiento Iberoamericano, nº 6, 2ª época, pp. 285-314.
Blanchard, O. (2007), “Adjustment Within the Euro. The Difficult Case of Portugal”, Portuguese Economic Journal, vol. 6, nº 1, pp. 1-21.
Cassidy, J. (2010), Por qué quiebran los mercados. La lógica de los desastres financieros, RBA, Barcelona.
Cohen, S., y J. Bradford DeLong (2010), The End of Influence. What Happens when Other Countries Have the Money, Basic Books, New York.
DeLong, J. Bradford (2010), “Economía para loros”, El País Negocios, 24/X/2010.
Krugman, P., y R. Wells (2010), “¿Por qué seguimos cayendo?”, El País Negocios, 3/X/2010.
Ocampo, J.A. (2010), “La reforma del sistema monetario internacional”, Pensamiento Iberoamericano, nº 6, 2ª época, pp. 211-232.
Rajan, R.G. (2010), Fault Lines. How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy, Princeton University Press.
Roubini, N., y S. Mihm (2010), Cómo salimos de ésta, Destino, Barcelona.


