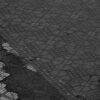Si se hace con Twitter (por 44.000 millones de dólares), que define como “la plaza pública menos mala, un foro para el intercambio de ideas, nacional e internacional”, la persona más rica del mundo y emprendedor visionario, Elon Musk, se habrá erigido como un gran decisor sobre la censura que puede llegar a ejercer la red social sobre esa esfera pública. Twitter con 1.300 millones de cuentas (pero sólo 330 millones de usuarios activos) en el mundo, mucho menos que Facebook (2.900 millones) o Instagram (1.470 millones), es la red favorita de los políticos, los periodistas y, en general, de los activistas. De ahí, por su influencia directa e indirecta, su importancia. De ahí el interés de Musk.
El emprendedor, que considera que Twitter tiene un sesgo hacia la izquierda, ha anunciado que si adquiría esta red social –el éxito de la operación depende en parte de que se aclare el número de cuentas falsas que Twitter sólo reconoce son un 5% pero que Musk sospecha son muchas más–, reinstauraría la cuenta de Donald Trump, silenciada a raíz de los violentos acontecimientos en el Capitolio el 6 de enero de 2021. El expresidente, que gobernó, o al menos comunicó, en buena parte a golpes de tuits, ha montado un caso judicial contra las gigantes tecnológicas en base a la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU (libertad de expresión, que normalmente se aplica más al Gobierno que a empresas privadas). Pero asegura que no piensa volver a Twitter, prefiriendo la red social que ha montado, Truth Social, entre otras de la derecha. Y en las primarias Republicanas está demostrando su influencia a la hora de apoyar a candidatos al Congreso para este noviembre, aunque no tan grande como él mismo se creía. Pero, la cuestión que se planteó entonces y se sigue planteando ahora, es ¿quién debe ejercer la censura? ¿Las empresas privadas, los gobiernos o los jueces? ¿Y quién va a regular a Elon Musk? ¿Es ya demasiado grande en sus actividades (coches eléctricos y cohetes, entre otros) para frenarlo?
No sólo se trata de las que se denominan redes sociales. En Europa Occidental, por la invasión de Ucrania, se han silenciado las emisiones de Russia Today (RT) sin que mediara ninguna orden judicial. Mientras en Rusia se han cancelado Facebook y otras redes “occidentales”. No en Bielorrusia, donde la ciudadanía tiene acceso a ellas. También el gobierno, que hace propaganda a través de anuncios pagados en Google o en YouTube, siendo esta última una fuente principal de información para la población, a veces con producciones desde fuera del país. Es decir, que estas grandes plataformas –que escapan a las sanciones occidentales–, favorecen, para su beneficio, la desinformación nacional y global. Y sin transparencia pues esconden el funcionamiento de sus algoritmos.
Las redes sociales no se suelen considerar como medios de comunicación, pero son esenciales para la libertad de expresión en nuestros días. La diferencia con un medio de comunicación es que cualquiera puede expresarse libremente (con algunas limitaciones respecto a comportamientos ilícitos), mientras no existe un derecho de los ciudadanos para publicar en un periódico, o canal de televisión o de radio. Cada medio es soberano (sujeto a la ley). Por cierto, que un rico tenga un medio de comunicación no significa nada sobre la calidad de ese medio. Jeff Bezos (Amazon) ha hecho remontar The Washington Post. A veces, a menudo, los medios de comunicación son más libres con un dueño que dependiendo de su valor en bolsa.
Puede que Musk, que se declara “absolutista de la libertad de expresión” (free speech absolutist), tenga razón cuando considera que “no fue correcto prohibir a Donald Trump [en Twitter]. Fue un error porque alienó a una gran parte del país y no dio como resultado final que Donald Trump no tuviera voz. Ahora va a estar en Truth Social al igual que una gran parte de la derecha en EEUU. Así que creo que esto podría acabar siendo francamente peor que un foro único donde todos pudieran debatir”. Un problema es que no hay realmente debate en la era de la posverdad, sino cámaras de resonancia en las que cada cual sigue, lee o escucha a quién considera que se amolda a sus preferencias (como ha ocurrido siempre con los medios de comunicación, solo que ahora más con la digitalización), lo que favorece la polarización. La actual polarización y fragmentación política en EEUU, y en Europa, no se explica sin el impacto de las redes sociales (y de algunos canales de televisión, también). Lo explica muy bien el psicólogo social Jonathan Heidt al hablar de “después de Babel” en The Atlantic.
Las redes ejercen censura, sí. Facebook, que también silenció a Trump (por dos años), cuenta, por ejemplo, con un Consejo de Supervisión (Facebook Oversight Board), integrado por gente muy valiosa, pero que no conforman un tribunal judicial, aunque sus recomendaciones no obligatorias suelan estar llenas de sentido común, si bien con un impacto limitado. Facebook ha retirado millones de posts de desinformación sobre la pandemia desde que empezó el COVID-19. Pero una cosa es la eficacia, limitada, y otra la legitimidad.
Lo malo es que a veces el daño causado por la censura es permanente, como señala Eric Berkowitz en su libro Dangerous Ideas, una historia de la censura en Occidente. Más allá de Occidente, en el Sur global, además de en regímenes autocráticos (como China y Rusia), también hay batallas por controlar las redes. Para empezar en los golpes de Estado (como en Myanmar). En la India, supuestamente una democracia, el régimen de Modi quiere controlar el contenido de las redes sociales por las que se comunican muchos ciudadanos. O en Indonesia, también democrática. O en Nigeria, donde el presidente el año pasado prohibió Twitter después de que la red hubiera borrado uno de sus tuits.
En Europa se está avanzando en la regulación de este campo. La Ley de Servicios Digitales (DSA, en sus siglas en inglés) que está lanzado la UE para 2024 instaura una supervisión a escala europea y clarifica la responsabilidad de las plataformas ante los riesgos sistémicos que puedan producir, especialmente referidos a contenidos ilícitos y a los efectos adversos para los derechos fundamentales, la manipulación de servicios que repercuta en los procesos democráticos, entre otros, que incluyen la violencia de género y la protección de los menores. Exige más transparencia de los algoritmos. Es decir, que las grandes plataformas tendrán que actuar para proteger mejor a sus usuarios. Lo que viene a sumarse a las medidas nacionales, por ejemplo, en España de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia. Si acaba adquiriendo Twitter, también Musk se tendrá que someter a la DSA, al menos en Europa, y seguramente más allá, dado el llamado “efecto Bruselas”.
A finales de 2021 el estado de Texas (EEUU) aprobó una ley para regular la moderación de contenidos en redes sociales, que, para las de más 50 millones de usuarios, prohíbe “censurarlos” por “expresar su opinión” (salvo incitación a la violencia o actividades ilícitas), lo que dificulta bastante dicha moderación, salvo exponiéndose a complejos y costosos pleitos.
En EEUU el Departamento del Interior (Homeland Security) cuenta desde hace unos meses con un Consejo de Gobernanza de la Desinformación (Disinformation Governance Board), cuya directora, Nina Jancowicz, ha sido duramente criticada por medios de la derecha como Fox News. Es parte de la gran batalla por el control de la información y de la desinformación. Y en esta gran batalla pretende entrar un particular muy peculiar como Elon Musk. Se requiere un gran debate en nuestras democracias y más allá sobre quién debe ejercer el control y la censura en las redes, y cómo regularlas.
Imagen: Logo de Twitter en un iPad blanco. Foto: Souvik Banerjee (@rswebsols).