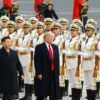Sólo el paso del tiempo confirmará o desmentirá lo que ahora mismo únicamente son expectativas acerca del efecto que tendrá en Oriente Medio el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un Oriente Medio que, a sus constantes estructurales de inestabilidad política, sectarismo, autoritarismo y falta de desarrollo económico añade ahora un conflicto abierto en Palestina y el Líbano, con Israel desarrollando una masacre en la que cuenta no sólo con la aprobación sino también con la complicidad de Washington, con un creciente riesgo de que la violencia acabe por escalar hasta un choque frontal de dimensiones regionales. Un territorio de reconocida importancia geopolítica y geoeconómica, en la que se concentran las dos terceras partes de las reservas de hidrocarburos a escala planetaria, tradicionalmente sometido al dictado de Estados Unidos (EEUU) –salvo Irán–, pero en el que se hace cada vez más visible tanto la dificultad para mantener un statu quo impuesto hace décadas por las potencias occidentales como el deterioro del liderazgo estadounidense.
Lo que creemos saber del que muy pronto se convertirá en el 47º presidente estadounidense apunta a que procurará mantener el statu quo vigente, del que tanto Washington como Tel Aviv son los principales beneficiarios. Eso significa, por encima de todo, evitar que Irán pueda trastocarlo, mantener a Israel como el principal aliado en la zona y reforzar los lazos con los regímenes autoritarios de esos países en la medida en que acepten el liderazgo estadounidense y contribuyan a frenar la penetración china y rusa en la región. De paso, cabe esperar un esfuerzo adicional potenciando las capacidades de los regímenes locales –empezando por Arabia Saudí– con la idea de que sean ellos quienes se encarguen de la gestión en primera línea de la seguridad en la zona, buscando con ello reducir la huella militar estadounidense, sin que eso signifique abandonar la región, dada la también previsible apuesta por aumentar la presencia en la región del Indo-Pacífico para hacer frente al desafío de China.
A juzgar por las primeras reacciones, ya es posible contar con un esbozo de quienes de partida se sienten alborozados, por entender que van a contar con un renovado respaldo para desarrollar sus particulares agendas, y de quienes, por el contrario, se ven como damnificados. Entre los primeros, atendiendo a los reiterados mensajes de simpatía personal y a las filtraciones sobre la posible orientación de su política exterior, destaca Israel; o, mejor dicho, Benjamín Netanyahu y quienes, como él, creen estar ante la oportunidad histórica de lograr el dominio completo del territorio que va desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, reservándolo exclusivamente para los judíos. Si ya en su primer mandato rompió el guion habitual, trasladando a Jerusalén su embajada y reconociendo los Altos del Golán como territorio israelí, ahora cabe esperar un alineamiento aún mayor con Tel Aviv, al tiempo que tratará de completar los Acuerdos de Abraham con la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes.
En términos más generales, esa misma satisfacción es compartida por gobernantes locales que, al igual que Trump, no se distinguen precisamente por su defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y los valores y principios que se supone que definen una democracia plena. Para quien ha dado muestras sobradas de su enfoque transaccional de las relaciones exteriores, sólo cabe esperar que Washington siga apostando por socios autoritarios, en la medida en que sean capaces de controlar sus propios territorios nacionales por la vía que consideren necesario. Si además de eso confirma la retirada de efectivos en Siria, Recep Tayyip Erdoğan verá aumentando su margen de maniobra para eliminar la amenaza que le suponen las milicias kurdas (armadas por Washington). Del mismo modo, Mohamed bin Salman verá reforzado su sueño de liderar el mundo árabe suní; aunque, como efecto rebote, si lo logra podrá llegar al punto de plantear problemas a Washington y a Tel Aviv en relación con Irán, dado que puede buscar un entendimiento con Teherán que frustre los planes belicistas de Netanyahu.
Obviamente, entre los damnificados sobresalen los palestinos y quienes, mientras se va diluyendo el efecto de la denominada en su día “primavera árabe”, aspiran a una vida digna que les permita satisfacer sus necesidades básicas y a convertirse en ciudadanos (no en súbditos) de sociedades democráticas. Tampoco el régimen iraní puede sentirse tranquilo con un Trump que ya en mayo de 2018 decidió abandonar el acuerdo nuclear de julio de 2015 y que ahora puede sumar fuerzas con Netanyahu para provocar el colapso del régimen iraní, no sólo volviendo a la política de “máxima presión”, sino con una mayor implicación en posibles acciones armadas.
La imprevisibilidad del personaje nos va a deparar sorpresas y giros de guion, sin olvidar que su regreso a la Casa Blanca no supone necesariamente un giro radical en la política exterior estadounidense (véase el balance de Joe Biden en relación con el tema palestino y la promoción de la democracia en la región). Pero, ocurra lo que ocurra, es difícil imaginar que de su mano vaya a llegar el bienestar y la paz a la región.