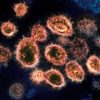En estas últimas semanas, y a raíz de un artículo publicado en la revista Forbes, varios medios de comunicación han replicado la pregunta (y la respuesta) sobre por qué países como Alemania, Nueva Zelanda o Taiwán han actuado de manera más efectiva contra el coronavirus, concluyendo que estar gobernados por mujeres es el común denominador y la explicación de su mejor gestión de la crisis. El hecho de que fueran países mejor preparados para abordar una pandemia y la emergencia sanitaria que ha conllevado (contaban con mayores reservas de material, equipos sanitarios, buenos sistemas de salud, pautas sociales de mayor distanciamiento, etc.) no se ha destacado como un dato más relevante que la coincidencia de que tuvieran al frente a primeras ministras.
Sin duda estos países también tienen al frente de sus respectivos gobiernos a buenas líderes, que han abordado la crisis con acierto, celeridad e innovación. Pero los liderazgos de Jacinda Arden (Nueva Zelanda), Angela Merkel (Alemania), Erna Solberg (Noruega), Sophie Wilmès (Bélgica), Katrín Jakobsdóttir (Islandia), Mette Frederiksen (Dinamarca), Sanna Marin (Finlandia), o Tsai Ing-wen (Taiwán) no son homogéneos ni tienen un modo de hacer “femenino”, sino muy al contrario, son diversos como lo es la mitad de la población que constituyen las mujeres.
No estamos, pues, ante una relación causal entre “liderazgo femenino” y gestión de esta crisis. Sin embargo, sí podemos afirmar que estas primeras ministras han logrado llegar a la jefatura del gobierno en países algo más avanzados en términos de igualdad de género que la media (en un mundo en el que la brecha de género en el ámbito del poder político es enorme) y, por tanto, aunque han tenido que sortear más obstáculos que sus colegas hombres para llegar a esta posición, sus contextos no lo hacían imposible. Asimismo, también podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que sus cualidades para el liderazgo son evidentes.
Por otro lado, quienes han hecho este ejercicio y han analizado cómo han manejado la crisis estas ocho primeras ministras (las mujeres son menos de un 6% del total de primeros ministros de los 193 países del mundo) muestran, negro sobre blanco, el absoluto desequilibrio en la distribución del poder, que en el ámbito de los gobiernos nacionales ostentan los hombres en un 94%. En un 90% si incluimos a los Jefes de Estado.
Estas mandatarias son, por tanto, la excepción en un mundo en el que aún se tiende a identificar el liderazgo (sin adjetivos) con rasgos esencialmente masculinos (atribuyéndoles a ellos firmeza, racionalidad, determinación o mayores y mejores aptitudes intelectuales), un estereotipo que contribuye a perpetuar los roles de género. También está el (clásico ya) tópico sobre los atributos de las mujeres, vinculado al esencialismo sobre la “naturaleza femenina”. En buena medida, considerar como rasgos femeninos la empatía, la afectividad, o la sinceridad responde también a estereotipos de género, y contribuye a mantener los roles sociales atribuidos a las mujeres (como el de los cuidados, tan central en esta crisis y que asumen las mujeres en mucha mayor proporción que los hombres).
Hablar, como categoría general, de un “liderazgo femenino” (siempre acompañado de adjetivo cuando se habla de las mujeres) relacionado con los atributos mencionados es, además de estereotipado, una simplificación. Los liderazgos que ejercen las mujeres son distintos y propios, como también lo son en el caso de los hombres, donde junto con ejemplos de liderazgos agresivos y/o autoritarios (como los que ejercen los llamados “hombres fuertes”), también hay otros alejados de ese modelo (como podría ser el de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá).
Nuevos liderazgos
La crisis que estamos atravesando a causa de la pandemia global ha puesto de manifiesto más que ninguna otra que las cualidades de liderazgo apelan a la capacidad de transformación, de colaboración y de diálogo, de escucha activa, y de resolución efectiva de los problemas reales (políticos, económicos y sociales) de la ciudadanía. Este nuevo liderazgo, profundamente democrático (en contraposición a la idea de que son los regímenes autoritarios los que pueden manejar mejor las crisis, y muy en particular la que está causando el COVID-19) es el que han ejercido las primeras ministras mencionadas. Este tiempo está requiriendo un liderazgo completo, integral, que considera todas las dimensiones del hecho social que es esta pandemia, y toma las decisiones teniendo en cuenta esta visión de conjunto, incluida la capacidad de “hacerse cargo” del sentimiento de la ciudadanía. Con sus rasgos distintos y propios, tanto la neozelandesa Jacinda Arden como la alemana Angela Merkel o la finlandesa Sanna Marin, y el resto de las primeras ministras mencionadas, han ejercido un liderazgo con alguna o varias de estas características.
La crisis del COVID-19 también ha demostrado que, a pesar de la anticipación que varios análisis sí habían aportado (algunas estrategias de seguridad nacional han venido incluyendo en sus previsiones a las pandemias globales como amenazas ciertas), los líderes políticos (cierto es que en una abrumadora mayoría hombres) no han sabido anticiparse. No obstante, y huyendo de nuevo de un esencialismo de género, es destacable que las líderes mencionadas han reaccionado con celeridad, lo que, en ausencia de anticipación, ha contribuido a un mejor resultado de la gestión de la crisis sanitaria. Pero ni su común denominador es su condición o su “naturaleza” de mujeres (conclusión que no se extraería en el caso de líderes hombres), ni el hecho de ser excelentes líderes establece el estándar mínimo para que, como mujeres, puedan aspirar a las más altas posiciones de poder y toma de decisiones. Y esta segunda idea no es baladí, pues el discurso de la capacidad y la meritocracia como único mecanismo para medir la excelencia y, con ella, el acceso a los puestos de poder y toma de decisión, no siempre aplica a los líderes hombres.
Por supuesto y junto a variados ejemplos de una gestión mejorable (o mala) de la situación por parte de primeros ministros, también hay casos de éxito (como el mandatario portugués, António Costa) en el abordaje de la pandemia. Más allá de esta constatación, la pandemia (y la gestión de la crisis que conlleva) han vuelto a demostrar que el hecho de que los liderazgos de los gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales sigan estando en manos de los hombres no solo es una gran anomalía en términos democráticos, que prácticamente excluye a la mitad de la población, sino que, además, es ineficaz. Hacen falta más mujeres líderes en los ámbitos de decisión política en todos los niveles. Y para avanzar en una redistribución del poder político es necesario, en primer lugar, superar la identificación del liderazgo como algo preferentemente masculino.
La sociedad que vendrá tras la pandemia requerirá, quizá más si cabe, de estos nuevos liderazgos: inclusivos, eficaces, que den respuestas sofisticadas a problemas complejos, y sean capaces de transmitirlas de manera clara y transparente. En definitiva, enfocados a ir con la sociedad, no detrás de ella. Esto no solo no les resta un ápice de firmeza, sino que, muy al contrario, pueden funcionar mejor en tiempos de incertidumbre radical y de imprescindible capacidad de adaptación. Hay que cambiar las estructuras de acceso al poder, y (como señala Mary Beard), las estructuras del poder mismo. Los nuevos liderazgos, aún más necesarios en tiempos de una gobernanza global cada vez más menguada (y en manos casi exclusivamente de una de las mitades de la sociedad) parecen no encontrar acomodo en los viejos moldes.