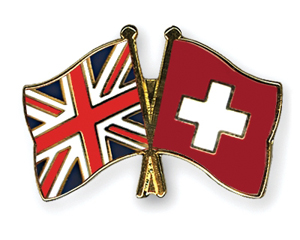 En los manuales de política comparada, el Reino Unido y Suiza aparecían hasta hace poco como los paradigmas respectivos de las dos grandes formas de organización de la democracia. En la tipología clásica desarrollada por Arend Lijphart desde los años setenta, que distingue entre sistemas mayoritarios y de consenso, la forma de gobierno británica constituiría tal vez el mejor ejemplo del primer grupo (hasta el punto de que éste también recibe el nombre de “Westminster” por la zona de Londres donde se ubican las principales instituciones del país) al tiempo que el caso suizo sería un prototipo del modelo consociacional. Es decir, mientras el Reino Unido se caracterizaba por el bipartididismo, los gobiernos monocolor, y la centralización última de todas las decisiones en su Parlamento, la Confederación Helvética era en cambio un ejemplo de pluripartidismo, gobiernos de coalición, gran poder territorial de los cantones y uso masivo del referéndum. En lo único en que se asemejaban políticamente los dos países hasta hace unos años era en la enorme influencia que ejercían sus potentes sectores financieros sobre ambos gobiernos.
En los manuales de política comparada, el Reino Unido y Suiza aparecían hasta hace poco como los paradigmas respectivos de las dos grandes formas de organización de la democracia. En la tipología clásica desarrollada por Arend Lijphart desde los años setenta, que distingue entre sistemas mayoritarios y de consenso, la forma de gobierno británica constituiría tal vez el mejor ejemplo del primer grupo (hasta el punto de que éste también recibe el nombre de “Westminster” por la zona de Londres donde se ubican las principales instituciones del país) al tiempo que el caso suizo sería un prototipo del modelo consociacional. Es decir, mientras el Reino Unido se caracterizaba por el bipartididismo, los gobiernos monocolor, y la centralización última de todas las decisiones en su Parlamento, la Confederación Helvética era en cambio un ejemplo de pluripartidismo, gobiernos de coalición, gran poder territorial de los cantones y uso masivo del referéndum. En lo único en que se asemejaban políticamente los dos países hasta hace unos años era en la enorme influencia que ejercían sus potentes sectores financieros sobre ambos gobiernos.
Pero, de un tiempo a esta parte, y especialmente desde 2010, se asiste a una curiosa aproximación del sistema británico hacia el patrón suizo. El conservador David Cameron no sólo preside un inédito gobierno de coalición con los demócratas liberales, sino que también debe competir en el espacio político del centro-derecha con otro partido en ascenso (el populista UKIP). Además, la antigua concentración de la toma de decisiones en Westminster de acuerdo al principio de la soberanía parlamentaria forma ya parte de la historia: por un lado, porque la “devolution” a Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsada en los años de Tony Blair ha propiciado una compleja organización territorial de trazos confederales y, por el otro, porque las grandes cuestiones políticas del país ya no se resuelven con votaciones de los diputados sino consultando directamente a los ciudadanos.
De hecho, como se analiza en el comentario “Cameron y el arte de jugar al referéndum: Ahora, Escocia”, el primer ministro ha desarrollado una habilidad especial para gestionar con éxito el difícil juego de la democracia directa. En los tres grandes frentes políticos que tenía ante sí (los equilibrios dentro de la inestable coalición, las tensiones territoriales con Escocia y las presiones de los euroescépticos), el líder conservador ha optado por el arriesgado recurso al todo o nada del referéndum y, hasta el momento, no parece que se haya arrepentido.
En primer lugar, consiguió el apoyo casi incondicional para un impopular programa de ajustes por parte de su viceprimer ministro liberal Nick Clegg, quien sólo exigió a cambio un referéndum para implantar el sistema electoral de voto alternativo o preferencial. Un precio alto para los conservadores –que se benefician enormemente del actual “first-past-the-post”- pero que no tuvieron que pagar ya que la propuesta fue rechazada ampliamente en la consulta celebrada en 2011, en la que sus socios menores de coalición acabaron pagando amargamente el desgaste de los recortes.
En segundo lugar, y en relación con Escocia, David Cameron parece tener encarrilado el triunfo del “No” en el referéndum de secesión convocado para 2014. Pese a pequeños repuntes recientes entre los partidarios de separarse, los sondeos publicados en los últimos meses vienen mostrando de forma sostenida que la mayoría de los escoceses se inclinan por mantener el vínculo con el Reino Unido. Además, el gobierno británico acaba de reforzar su argumentario político con las conclusiones de un reciente informe –“el proceso de autonomía y las implicaciones de la independencia de Escocia”- que analiza las dificultades que implicaría la secesión y lo compleja que sería la posterior consolidación internacional del hipotético nuevo estado.
Por último, en relación con el tercer gran desafío político –el de las reticencias o la abierta hostilidad en gran parte del electorado conservador hacia la pertenencia europea- el primer ministro anunció en enero pasado que en 2017 se celebrará una consulta popular sobre la reconsideración del estatus del Reino Unido en la UE. Cameron puede estar también contento con esta tercera apuesta pues, por el momento, ha conseguido aflojar la presión ejercida dentro de sus filas por los “backbenchers” eurófobos, reducir la sangría en intención de voto hacia la formación nacionalista UKIP y llenar de contenido la acción que ejercerán a partir de ahora los representantes británicos en Bruselas; que consistirá en buscar nuevas excepciones como estado miembro a partir de la recuperación de competencias. Pero, como los países de la zona euro van a estar al mismo tiempo reforzando la gobernanza común y sin mucha disposición a otorgar privilegios, no resulta nada claro que la jugada le salga aquí al final tan bien como en el caso del fallido cambio de sistema electoral o del presumiblemente fracasado proceso de independencia de Escocia.
Si las cosas no salen como ahora prevé Downing Street, y si el país tuviese que abandonar la UE porque la mayoría de votantes rechaza en referéndum el nuevo encaje que se negocie (o porque simplemente no se consigue acordar nada con los socios), el resultado podría ser mucho menos digno para la soberanía nacional de lo que suponen los euroescépticos. Y es que, considerando la enorme interdependencia económica entre el continente y el Reino Unido, no le quedaría más remedio a éste que asociarse luego al Mercado Interior por medio de pactos bilaterales con reglas redactadas casi íntegramente en el lado europeo y en donde la parte británica se tendría que limitar a aceptarlas. Algo muy parecido a la fórmula actual de relación entre Suiza y la UE. También en eso Londres convergería con Berna.


