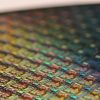Se cumplen hoy cuarenta años del fin de la revolución en Irán que encabezó el ayatolá Ruhollah Jomeini en 1979. El derribo del sah Mohamed Reza Pahlevi no solo supuso para Washington la pérdida de un aliado clave en Oriente Medio, sino también la emergencia de un actor político empeñado en cuestionar el statu quo regional, reclamando el liderazgo frente a Riad y Bagdad, y en exportar su modelo más allá de sus fronteras. Desde la perspectiva de los sucesores de Jomeini cabe imaginar que su valoración del balance cosechado desde entonces debe ser, como mucho, agridulce.
Es cierto, por una parte, que han logrado preservar el régimen a pesar de estar permanentemente en el punto de mira de algunos de sus vecinos y de potencias globales muy interesadas en derribar el sistema teocrático de velayat-e-faqih. Si el peso de un actor se mide por el de sus rivales, no hay duda de que Irán, la antigua Persia, es un país relevante. Basta con recordar que Estados Unidos lleva décadas intentando echar abajo a quien percibe como un proliferador nuclear y un promotor del terrorismo, no solo a escala regional sino también global. Tres son las etapas que muestran ese acoso y derribo: 1) la primera guerra del Golfo (1980-88), donde logró frenar a un Irak apoyado inequívocamente por las potencias occidentales; 2) la llamada “política de doble contención”, dirigida principalmente por Bill Clinton durante la última década del pasado siglo, que también incluía a un Irak en el que Sadam Husein, tras la invasión de Kuwait, se había convertido ya en un monstruo difícilmente controlable; y 3) el embate de George W. Bush, tras definirlo en enero de 2002 como parte del “eje del mal”, junto a Irak y Corea del Norte. Sin menospreciar otros factores, puede decirse que si Irán se ha librado en el contexto de la “guerra contra el terror” de sufrir un ataque masivo directo estadounidense ha sido, sobre todo, por la imposibilidad de Washington de abrir un tercer frente bélico en la región ante el empantanamiento en el que se había metido tanto en Afganistán como en Irak.
Eso no quiere decir que EEUU no haya persistido hasta hoy en lograr el mismo objetivo por otros medios. Pero es obligado reconocer que el régimen iraní ha sabido dotarse de unas bazas de retorsión nada desdeñables, que se resumen en la idea de que no hay solución militar al problema que pueda suponer el empeño de sus dirigentes por preservar el régimen y ampliar sus horizontes. A lo largo de estos años, Irán además de sus riquezas en hidrocarburos y su capacidad industrial y militar –ha logrado atesorar un alto grado de influencia en Irak–, es un actor fundamental para explicar la resistencia de Bashar al-Assad tras ya casi ocho años de guerra y cuenta con otras bazas tan notables a su servicio (lo que no significa que sean marionetas que puede usar a su antojo) como el Hezbolá libanés, el Movimiento de Resistencia Islámica palestino o el movimiento rebelde de los huzíes en Yemen; sin olvidar su habilidad para aprovechar en su beneficio la marginación que sufren las comunidades chiíes en países como Arabia Saudí o Bahréin. Todo ello mientras ha conseguido, con significativos contratiempos, mantener el control de su propia población, sin remilgos a la hora de emplear métodos violentos para acallar a los más díscolos.
En todo caso, nada de eso cambia la percepción de que Irán está cada vez más solo, sumido en un cerco que sus variados enemigos van estrechando de manera ¿inexorable? En la actual vuelta de tuerca liderada por la administración Trump, con la colaboración cada vez más visible de Israel y hasta de Arabia Saudí, resulta bien visible que la estrategia actual, tras la denuncia del acuerdo nuclear de 2015, consiste básicamente en ahogar económicamente al régimen –con sanciones cada vez más gravosas–, con la intención de provocar un estado de opinión generalizado que termine por activar una dinámica de protestas de suficiente nivel como para derribar al régimen. A eso se suma el apoyo a movimientos críticos con el régimen (sean los baluchis o los árabes de las provincias cercanas a Irak), sin descartar puntuales acciones militares o encubiertas.
Ante esa situación, y aunque se suceden las bravatas como la que acaba de expresar el segundo dirigente de los Pasdarán (“podemos destruir Israel en tres días”), tanto el líder supremo, Alí Jamenei, como sus allegados parecen inclinarse por aguantar el chaparrón hasta que escampe. Así está ocurriendo por ejemplo en Siria, donde Benjamín Netanyahu ya se atreve a reconocer públicamente sus ataques aéreos contra objetivos iraníes, sin que Irán vaya más allá de formular amenazas verbales que no van prácticamente nunca acompañadas de actos de fuerza. En lugar de represaliar contra un enemigo declarado como Israel, Irán parece contentarse con confiar en su propia capacidad de resistencia (entrenada a lo largo de muchos años de sanciones) y de control de la población, esperando a que Trump no sea más que una nota a pie de página en la historia y a que no le fallen todos sus socios y clientes. Así, su bajo perfil se explica, además de por la dificultad para responder a un enemigo que cuenta con una abrumadora superioridad aérea en Siria, por su interés en no dar argumentos para que la Unión Europea termine por alinearse con Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo aguantará así?