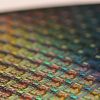Rara es la actividad humana que no acaba generando su propio ceremonial, congregando regularmente a sus más destacados representantes para que, dando lo mejor de sí mismos, puedan asombrarnos con sus destrezas y provocar nuestra envidia. En el terreno de la seguridad, y ya desde 1963, pocos rituales hay tan relevantes a escala mundial como la Conferencia de Seguridad de Múnich. Una reunión importante, sin duda, pero que, ante la infinita sucesión de acontecimientos que pretenden encontrar hueco en los medios de comunicación, obliga a sus organizadores a buscar titulares cada vez más llamativos para evitar que el encuentro pase inadvertido para la opinión pública. Cabe preguntarse si, llevados por esa necesidad, no habrá un punto de exageración en la idea fuerza manejada en la edición que acaba de celebrarse este pasado fin de semana, al intentar convencernos de que estamos, nada menos, ante un cambio de era.
Por supuesto, para llegar a ese punto no hace falta esperar a que ocurra algo similar a las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, a la implosión de la Unión Soviética o al más reciente 11-S. También puede ocurrir que algo que hoy mismo nos resulte apenas anecdótico termine siendo identificado mañana como un parteaguas de la historia. Pero, mientras tanto, conviene no abusar de términos grandilocuentes, aunque solo sea para no desgastarlos y terminar por producir el hastío de la audiencia.
Es un hecho que lo que nos toca vivir hoy ya no es Guerra Fría, a pesar del empeño de muchos por calificar así cualquier dinámica de rivalidad entre potencias globales, como la que hoy se desarrolla entre Washington y Pekín. También lo es que vivimos una etapa para la que todavía no se ha acuñado un término consensuado, aunque algunos hayan querido etiquetarla como “guerra contra el terror”. Por un lado, somos crecientemente conscientes de que el modelo heredado ni explica nuestro mundo, ni sirve para gestionarlo adecuadamente y, por otro, asistimos con visible inquietud a una sucesión incesante de hechos y procesos que muestran la emergencia de nuevos actores y esquemas todavía incapaces de marcar un nuevo rumbo. Obviamente es incómodo y hasta preocupante moverse sin mapa de carreteras y sin marcos de referencia sólidos (de ahí la nostalgia de la Guerra Fría), pero eso es lo que hay.
Una vez que aceptamos la permanente insatisfacción que esa situación puede provocarnos, podemos constatar de inmediato que sus rasgos principales vienen todavía definidos por la hegemonía de Estados Unidos, principal beneficiario de un orden internacional surgido del final de la II Guerra Mundial. Un orden internacional que el actual inquilino de la Casa Blanca parece empeñado en echar abajo con sus resabios unilateralistas y contrarios al libre comercio. Evidentemente, se trata de un liderazgo cada vez más contestado, pero conviene recordar que, salvo en la práctica totalidad de la última década del pasado siglo –cuando Rusia se precipitaba en una caída sin freno en el abismo y China solo era la fábrica del mundo–, así ha sido desde hace al menos setenta años. Y eso es así porque Estados Unidos sigue siendo, para bien y para mal, la primera potencia militar, económica, científico-tecnológica, cultural y hasta energética del planeta.
En ese plano, el cambio más relevante es que ahora China ocupa el lugar de rival principal, sustituyendo a una Rusia que pugna (cada vez con más dificultades) por ser reconocida como una potencia global; lo que la lleva a implicarse en escenarios tan diversos como República Centroafricana, Libia o Venezuela. Y de esa confluencia de intereses contrapuestos entre los tres actores mencionados emana algo tan viejo como tensiones crecientes en las zonas donde se superponen sus respectivas zonas de influencia, una nueva carrera armamentística (con el Tratado INF en la papelera y el Nuevo START camino de ella), y guerras por interposición que tampoco suponen novedad alguna.
Seguimos funcionando, por otra parte, con un modelo energético basado en los combustibles fósiles, sin que las llamadas energías renovables parezcan capaces de evitar un calentamiento global directamente suicida, fundamentalmente porque la voluntad política no llega más allá de un Acuerdo de París que, en esencia, es una mera expresión de intenciones, sin mecanismo alguno de vigilancia y sanción para los incumplidores. Y lo mismo cabe decir de la falta de voluntad para reformar las instituciones internacionales, empezando por la ONU, sin las cuales siempre acaba por imponerse la ley del más fuerte.
Inmersos en ese sesgado orden internacional son cada vez más los perdedores que se afanan por mejorar su posición. Mientras unos optan por la violencia (olvidando que el terrorismo es siempre una opción del débil, condenada al fracaso en la inmensa mayoría de las ocasiones), muchos otros procuran sumar fuerzas en organizaciones civiles no solo para denunciar las injusticias sino también para poner en práctica medidas alternativas. Pero aun así, hoy como ayer, siguen siendo los Estados (y los grandes conglomerados empresariales) los que marcan la agenda internacional.
Visto así, y mientras se va agotando el tiempo y la esperanza de que la Unión Europea termine por culminar su proceso de unión política, cabe preguntarse dónde está el cambio de era. Salvo que acordemos que cada día comienza la historia de la humanidad.