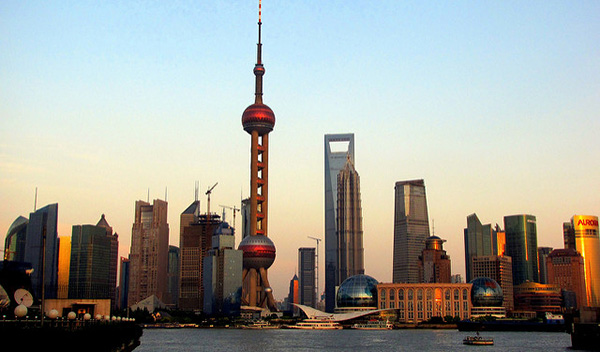
Dadas sus dimensiones, todo lo que promueve el Imperio del Centro (China) es grande, por definición, cuando no inmenso. Y así cabe calificar la iniciativa anunciada por Xi Jinping en 2013 de una Nueva Ruta de la Seda (también conocida como OBOR “One belt, one road” en el mundo anglosajón). Su cuidadosa puesta de largo ha desembocado finalmente en el encuentro celebrado en Pekín los pasados días 14 y 15 de mayo, con asistencia de 29 jefes de Estado y de gobierno y representantes de 130 países y organizaciones internacionales. Grandes son las expectativas que genera (aunque eso no haya animado a Merkel, May y el recién llegado Macron a sumarse al grupo de Putin, Erdoğan, Rajoy y algunos otros) e inmensos los recursos que previsiblemente se van a dedicar a su materialización (a los 900.000 millones de dólares que manejan algunas fuentes se acaba de añadir el anuncio de otros 113.000 en pleno encuentro). Queda por ver si las inquietudes, reticencias y obstáculos que se oponen a su desarrollo no serán asimismo tan considerables que logren desbaratar el gigantesco sueño que unos han calificado ya como un ejemplo de neocolonialismo y otros como simplemente megalómano.
China tiene conciencia de su grandeza y aunque ya ha alcanzado una posición preminente en el escenario internacional, sabe mejor que nadie que la consolidación de ese estatus depende de un cambio sustancial de las bases que le han servido para llegar hasta aquí. En los inicios de una crisis demográfica que ya empieza a hacerse visible, entiende que el modelo de desarrollo de estas últimas dos décadas –basado en la producción de bienes de consumo masivo, con bajos salarios y orientada hacia la exportación– ha llegado a su fin. Para remontar y seguir aspirando a ocupar un lugar de primera fila en el concierto internacional precisa definir un nuevo rumbo, apostando por el incremento de la demanda interna, la producción de bienes de alto valor añadido y una mayor presencia en el sector servicios a escala planetaria.
La Nueva Ruta de la Seda es una pieza central en ese giro estratégico. Por un lado, pretende desarrollar las zonas del interior, hoy todavía descolgadas del febril proceso que caracteriza a las costeras. De ahí que, de las 23 provincias chinas, sean 15 las que están directamente implicadas en este macroproyecto, elaborando sus propios planes de desarrollo incardinados en el OBOR global. Se trata tanto de evitar que los desequilibrios internos puedan ser el caldo de cultivo para revueltas que pongan en cuestión la estabilidad del país, como de aumentar el poder adquisitivo de sus habitantes para que se conviertan en consumidores más activos (lo que supone también impulsar cambios psicológicos en mentes educadas en la austeridad y el ahorro).
Por otro lado, busca abrir nuevos mercados, implicando hasta un total de 64 países de diferentes regiones de Asia, Europa y hasta África, con proyectos de infraestructuras de transporte, energía y comercio. De ese modo, y con la base financiera que le proporciona el Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, China aspira a abrir camino a algunos de sus sectores productivos más castigados por la crisis internacional –como los del acero y el cemento–, pero también a sus empresas (fuertemente apalancadas desde el gobierno) ferroviarias de alta velocidad, del sector nuclear o de las telecomunicaciones, para liderar los ambiciosos planes de construcción que empiezan a perfilarse. En resumen, y a la espera de otros que se añadan, hablamos de la creación de seis corredores económicos que atravesarán 25 países, con carreteras, vías de ferrocarril, oleoductos, gasoductos, instalaciones portuarias y zonas comerciales.
Además, calcula que esa apuesta es la mejor vía para consolidar alianzas políticas y económicas con diferentes socios. Si lo consigue no solo le servirá para amortiguar el notorio peso que Washington tiene en su vecindad, sino también para mejorar su posición negociadora en los distintos contenciosos soberanistas que mantiene con algunos vecinos, tanto en el mar del Este de China como en el mar Meridional de China.
En última instancia, China es consciente de que su vulnerabilidad ante el dominio naval estadounidense –con capacidad para cortocircuitar sus vitales vías marítimas de suministro y comercio exterior– le obliga a buscar salidas alternativas. Pero para culminar ese anhelo aún debe neutralizar las posiciones de quienes, como la Unión Europea, critican la falta de transparencia o el previsible impacto medioambiental, al tiempo que dudan de la viabilidad económica de muchos de los planes anunciados. Lo mismo cabe decir de países como Rusia –en relación con su pretendida zona de influencia directa en la Europa Oriental–, India –temerosa de verse encapsulada en el Índico– o algunos miembros de ASEAN –reacios a verse subordinados al dictado chino en sus disputas marítimas a cambio de sustanciosas ofertas de inversiones y comercio.
Todos ellos y muchos más (incluyendo a minorías maltratadas por sus gobiernos, como los baluchis en Pakistán) procurarán, a buen seguro, hacerse notar, bien para corregir a su favor el rumbo que pretende marcar Pekín o para arruinar sus planes si no son escuchadas sus demandas. Uno de los efectos previsibles de esa necesidad por garantizar la buena marcha de tantos proyectos, sometidos a tensiones internas imposibles de obviar, es que China puede acabar modificando su tradicional resistencia a la injerencia en los asuntos internos. El tiempo lo dirá.


