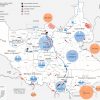Hace más de 60 años que Luis García Berlanga convocó en la plaza de Villar del Rio (Guadalix de la Sierra) a sus moradores para organizar la bienvenida al Plan Marshall de los Estados Unidos. Sus habitantes creían que la delegación americana satisfaría sus necesidades personales; al menos una de ellas, para no abusar de la generosidad. Ni el alcalde ni su concejal espabilado tenían un conocimiento directo de lo que podía ocurrir, pero se dejaban llevar por la expectativa de que lo mejor estaba a punto de venir del otro lado del Atlántico. De ahí que ensayaran una y otra vez el estribillo de bienvenida (“¡Americanos, os recibimos con alegría!”).
Europa está en deuda con Mr. Marshall (léase con el Presidente Truman y con los demócratas y republicanos de ambas Cámaras, así como con las personalidades que desarrollaron la propuesta del Secretario de Estado German Marshall) porque gracias a su generosidad se produjo la recuperación económica, política y de derechos y libertades fundamentales de su mitad occidental durante la Guerra Fría. Sin la asistencia económica y militar de Mr. Marshall, no se hubiera podido desarrollar el proceso de integración de la Unión Europea que se abrió con el Tratado de Bruselas en 1948 y nuestro nivel de bienestar, democracia y libertades sería muy parecido al de la mitad oriental de Europa. Durante más de medio siglo, las relaciones transatlánticas han sido de mutuo interés porque la recuperación económica y la seguridad de Europa han servido tanto a los intereses americanos como a los europeos.
En la cooperación militar, los Estados Unidos han disfrutado de una hegemonía benigna en la OTAN. Hegemonía, en la medida que han liderado a sus aliados sin complicaciones, y benigna en la medida que han transigido con algunas divergencias internas. Para los que han seguido las Cumbres aliadas, la OTAN siempre ha estado en ellas al borde de la ruptura que profetizaban sus contables (los europeos gastan menos) o los europeístas (los americanos mandan demasiado). Peor ni el reparto de la carga ni el de las responsabilidades acabaron con la cohesión aliada porque existía una generación de políticos, diplomáticos y militares socializados en los valores comunes y en el interés mutuo de las relaciones transatlánticas. Es la generación que hizo posible varias décadas de coliderazgo mundial entre Estados Unidos y Europa. Tratados como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se acordaron primero entre ellos, antes de abrir la puerta para que el resto de grandes o pequeños países pudiera adherirse –no renegociar– lo ya acordado. La llegada de Mr. Marshall presagiaba una época de esplendor euroatlántico en la que gentes como las de Villar del Rio tendrían su lugar en el centro del mundo (“¡Olé mi madre, olé mi suegra y olé mi tía!”).
Sin embargo, el tiempo no pasa en balde y Mr. Marshall no tuvo una transición fácil del blanco y negro del celuloide de antaño a los colores de la cinematografía digital. En la década de los 80, los acuerdos unilaterales del Presidente Ronald Reagan con el Presidente Gorbachov, hicieron pensar a los líderes europeos que se quedaban sin su hegemón y corrieron a reactivar la Unión Europea Occidental para prevenir los efectos de su desvinculación (decoupling). Poco después, en 1990, Estados Unidos tuvo que reconocer a regañadientes a la Comunidad Europea como un interlocutor cuando la expectativa de un mercado único (fortress Europe) le llevó a suscribir la Declaración Transatlántica entre ambos. Las sociedades siguieron sus propias dinámicas y sólo cinco años después, se firmó en Madrid una Renovación de esa Declaración Atlántica en la que se apuntaba al distanciamiento demográfico y emocional entre las sociedades de ambos lados del Atlántico como el principal riesgo para las relaciones transatlánticas.
Como se presagiaba, esas sociedades son ahora muy distintas por razones demográficas, culturales y socioeconómicas y se han acostumbrado a vivir de las rentas de las relaciones transatlánticas en lugar de cuidarlas para aminorar el distanciamiento. Las generaciones que las han cuidado en las últimas décadas se han retirado de la vida pública o han pasado el testigo a nuevas generaciones que ven en la diversidad una oportunidad para la notoriedad y en el unilateralismo una válvula de escape para aliviar presiones internas.
Las diferencias son inevitables entre países pero pueden superarse entre socios y aliados. La Unión Europea tiene como lema “United in Diversity” que pone en valor que lo que une a sus miembros es más que lo que les diferencia. Y la OTAN tiene como divisa “Animus in Consulendo Liber” que resalta la importancia del intercambio libre de ideas.
Las opiniones que ha expresado Donald Trump sobre la OTAN, la UE y los europeos, tanto durante la campaña como en vísperas de su toma de posesión, se alejan bastante de ambos lemas. Subrayan las diferencias y eluden el intercambio de ideas, simplificando el acervo transatlántico de generaciones en la cortedad de un tuit o de un titular. Sus opiniones personales y los votos que las apoyan no permiten albergar esperanzas de que pueda venir nada bueno del otro lado del Atlántico en la próxima Administración. Nadie va a esperar a Mr. Marshall en las calles europeas porque el Presidente Trump llega a la presidencia de Estados Unidos sin un plan para Europa. Tampoco abarrotarán las plazas para escuchar a un Presidente recién elegido en Estados Unidos como hicieron con su antecesor Barack Obama.
Esta vez, la plaza de Villar del Rio se quedará vacía. No se levantarán decorados de cartón piedra ni se repartirán trajes típicos. Ningún alcalde va a pronunciar una arenga desde el balcón ni se van a ensayar canciones de bienvenida. Y la única esperanza que albergan los descendientes de los que allí se congregaron es que se repita lo ocurrido entonces: que la comitiva pase deprisa, muy deprisa, y de largo, cuanto más mejor.