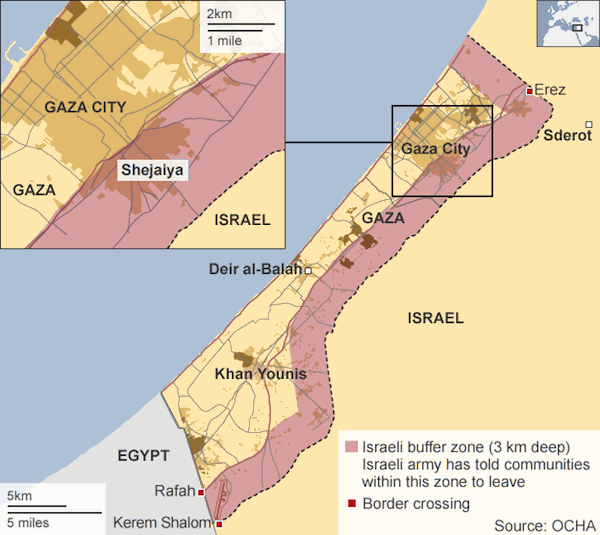
Una de las trampas habituales al tratar el conflicto israelo-palestino es concentrar la atención exclusivamente en lo que acaba de suceder y analizar las acciones y reacciones de los diferentes actores a partir de ese punto, como si la historia de este largo conflicto empezara precisamente en ese instante y no fuera necesario tomar en consideración el contexto. Más allá de las intenciones de quienes actúan de ese modo- sea por ignorancia, por urgencia o por deseo de adoctrinamiento, ocultando lo que pueda cuestionar la interpretación que el autor pretende “vender” como análisis objetivo-, también hay que contar con el escaso espacio disponible en la mayoría de los medios cuando tocan temas complejos del escenario internacional.
Así, en la brutal dinámica de violencia que sacude ahora mismo a Gaza se tiende a empezar el relato con el secuestro de los tres jóvenes israelíes, lo que, inevitablemente identifica a Hamas (que no ha asumido en ningún caso la autoría) como el agresor y, en consecuencia, a Israel como el obligado a reaccionar a su pesar. El problema, incluso para quienes quieren remontarse en el tiempo para encontrar el origen de todo (suponiendo que haya un solo origen) y asignar así las respectivas responsabilidades, es que resulta imposible encontrar objetivamente un hito que pueda ser unánimemente identificado como tal. Hablamos de dos pueblos igualmente semitas, con presencia secular en lo que hoy conocemos como Palestina; pero también hablamos de enemigos de la paz en ambos bandos que se ocupan muy eficientemente de desbaratar cualquier sincero intento de encontrar una salida aceptable al túnel en el que llevan tanto tiempo sumidos.
No es, por tanto, ése el camino adecuado para salir de dudas, para establecer un relato fehaciente que sirva de base común para la comprensión de lo que pasa y para fundamentar la búsqueda de la paz sobre bases sólidas. No será la historia acumulada, con sus respectivas narrativas sesgadas, lo que servirá para resolver un conflicto que nunca se solucionará a través de las armas. Visto así, lo que queda entonces es ajustarse al marco de derechos que hemos ido paulatinamente construyendo entre todos –desde el derecho internacional hasta el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin olvidar obviamente las normas que regulan la guerra. De ese modo, el ejercicio de asignación de responsabilidades consiste en determinar la autoría de cada uno de los actos que violan ese marco legal.
Por supuesto, actuando en consecuencia quedará claro que hay diversos actores palestinos que han sido y son responsables de actos condenables (como el ataque indiscriminado con cohetes o la comisión de atentados contra población civil), sin olvidar que el derecho internacional reconoce el derecho al uso de la fuerza contra la ocupación. A partir de esa realidad, Israel –en un impresionante ejercicio de marketing negativo– ha logrado que cale la idea de que los todos los palestinos son potenciales terroristas, Hamas es un grupo terrorista (como si no hubiese ganado las elecciones de 2006 y solo fuese una organización armada) y no hay interlocutor para la paz (en un abierto y diario desprecio a la Autoridad Palestina).
Pero utilizando la misma vara de medida resulta elemental identificar a Israel (su gobierno, pero también su sociedad) como responsable absoluto de mantener una ocupación que ya va camino del medio siglo. Desde 1967 los sucesivos gobiernos israelíes han dado sobradas muestras de su dejación a la hora de asumir las obligaciones que le corresponden como potencia ocupante (y de nada sirve su argumentación de que, en Gaza, la ocupación finalizó cuando decidió retirar a sus colonos en 2005). En esa misma línea, se acumulan las violaciones del derecho internacional, con la aplicación de un castigo colectivo a los más de 1,7 millones de gazatíes, hasta el punto de convertir la Franja en la mayor prisión del planeta, cerrada por tierra, mar y aire al mundo de modo arbitrario. A esto se suma, en ocasiones como la derivada de la operación Margen Protector, la desproporción en el uso de la fuerza (aplicada indiscriminadamente contra civiles, con el insostenible argumento de que las muertes que se produzcan deben asignársele a Hamas). A pesar de ello, Israel disfruta de un privilegiado Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (que parece olvidar sus propias estipulaciones con respecto a las cláusulas democráticas y a los productos fabricados en los ilegales asentamientos), y de unas relaciones con Estados Unidos que le confieren un grado de impunidad del que no goza ningún otro Estado del planeta.
Llegados a este punto, el problema no es solo que la comunidad internacional sea totalmente impotente y amnésica, olvidando las referencias legales y éticas que deberían guiar su actuación. Tampoco lo es que Washington –el único actor internacional con capacidad real para modificar el rumbo delirante que sigue la región– siga atado a Tel Aviv, hasta el punto de asumir el coste de quedarse solo en el Consejo de Seguridad de la ONU defendiendo a su aliado a toda costa, se ajuste o no en su comportamiento a las más elementales normas legales. Más problemático aún es que los israelíes (con honrosas, pero muy minoritarias excepciones) actúen al margen de sus propios presupuestos éticos y morales, obsesionados con el mantra de estar rodeados de enemigos que desean su destrucción y de una mayoría de países que, como mínimo, no entienden la excepcionalidad de su caso. Es lo malo de sentirse un pueblo elegido, dispuesto a enfrentarse al resto del mundo si es preciso, sin necesidad de ajustarse a las normas que el resto de los mortales nos hemos dado para eliminar, o al menos reducir, la barbarie. En esas condiciones, poco puede esperarse de la próxima tregua.


